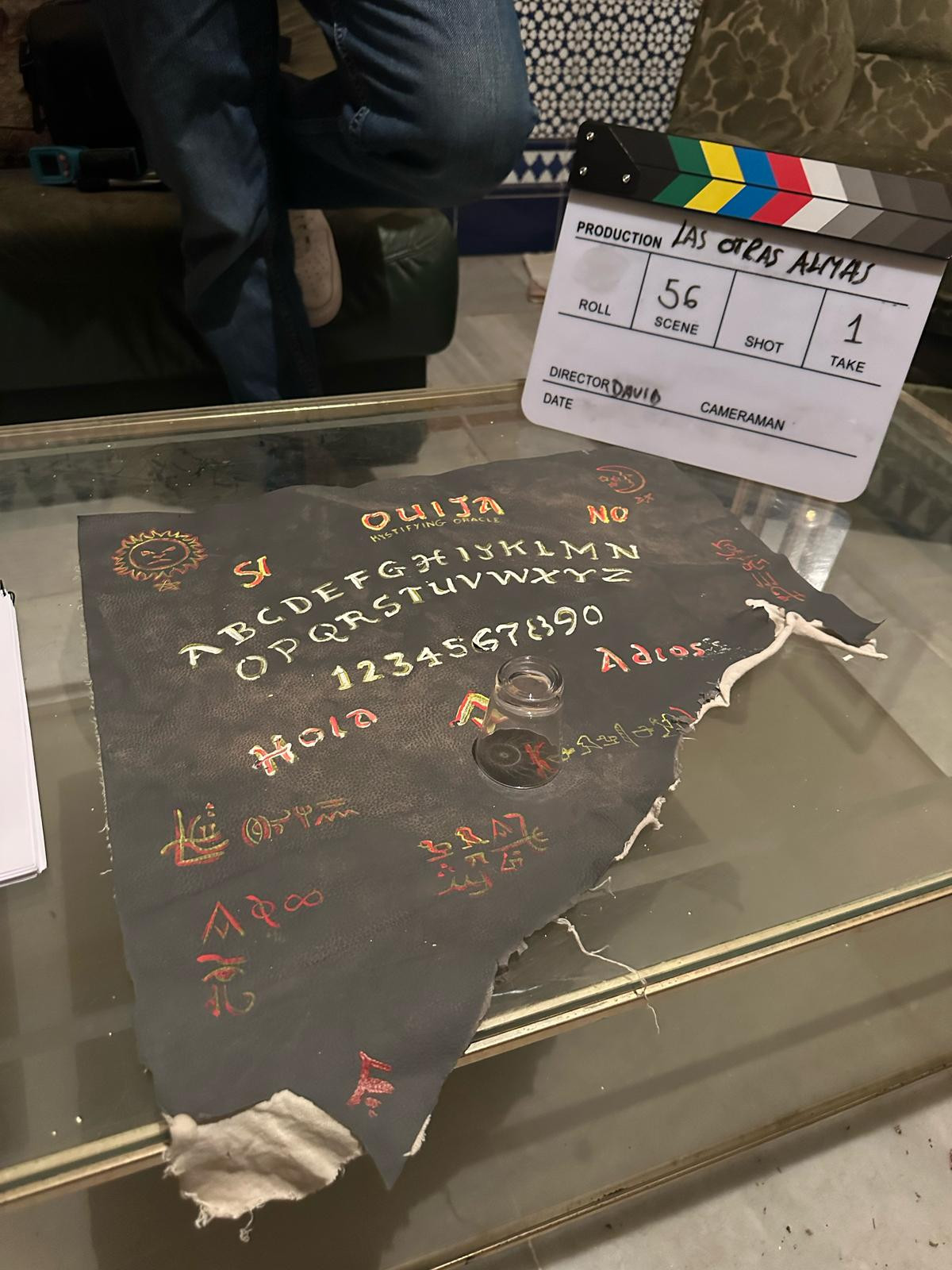Quinto Día de Rodaje
El silencio del hotel, otrora un mero telón de fondo para nuestro quehacer cinematográfico, se había transmutado en una presencia opresiva. La lluvia, un diluvio bíblico, azotaba el edificio con furia, convirtiendo el día en una noche perpetua. Los truenos, ecos de una ira divina, resonaban en las entrañas del hotel, mientras un cuervo de proporciones inusuales irrumpía en la sala principal, donde yacían nuestros equipos. Sus alas negras, cual mortajas en movimiento, batieron con extrañeza hasta que el ave se posó sobre la chimenea, otrora majestuosa, ahora reducida a escombros.
Mendoza, nuestro intrépido director, se apresuró a capturar la imagen del cuervo con su cámara. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, roto únicamente por el estruendo de los truenos, que parecían sacudir las almas de los presentes. El cuervo, impasible, observaba con sus ojos de obsidiana.
Macatangay, el oriental, recogió apresuradamente su trípode y cámara, pues el techo, herido por el tiempo y la tormenta, permitía el paso de gélidas gotas de lluvia. Los técnicos, con prudencia, aconsejaron a Mendoza detener el rodaje, pero él, fiel a su espíritu indomable, se adentró en las habitaciones más oscuras del hotel, dispuesto a continuar con su labor.
Yo, Lord Marchen, quinto hijo de la casa Marchen, me dediqué a observar al cuervo. Algo en su pico centelleaba con una luz extraña. Me acerqué con cautela, y pude ver que portaba un anillo. Una imagen que evocaba las extrañas costumbres de nuestro mecenas, la Universidad Privada de Appleton. La escena parecía arrancada de las páginas de una novela de Poe.
Mientras tanto, la joven María, nuestra musa en la pantalla, se adentró con valentía en una habitación de la que provenía una voz. Creyendo que formaba parte del guion, entró lentamente, pero pronto cayó en un trance que la dejó petrificada. Me apresuré a su lado, preocupado por su bienestar. Al tocar su hombro, despertó del letargo.
María me relató una visión extraña. No recordaba haber caído dormida, sino haber entrado en la habitación, donde una vela se había encendido en medio de la tormenta. Frente a ella, un joven de época, con un parecido sorprendente a Mendoza, pero con apenas veinte años, permanecía sentado en un escritorio maltrecho. La figura, silenciosa y melancólica, transmitió a María una profunda tristeza. La joven, creyendo que formaba parte de su papel, tomó un papel manuscrito del escritorio, donde encontró un dibujo de un cuervo con un anillo en el pico, y unas líneas en prosa que no alcanzó a descifrar.
Su asombro fue mayúsculo cuando le mostré el cuervo sobre la chimenea. Ella negó lo que veía, pero el miedo se apoderó de su alma. Tomó a Mendoza del brazo y le comunicó su determinación:
"La película debe terminarse. No te rindas. Te apoyo".
Mendoza, desconcertado al principio, buscó apoyo en las miradas de sus compañeros, quienes asintieron con firmeza.
"La película es la clave para entender lo que está sucediendo", añadió Macatangay.
"Sin duda", confirmé yo, testigo mudo de los extraños sucesos.
En ese instante, el cuervo se posó en mi hombro. Y desde lo más profundo de su ser, el animal repitió una y otra vez: "Confía en él".